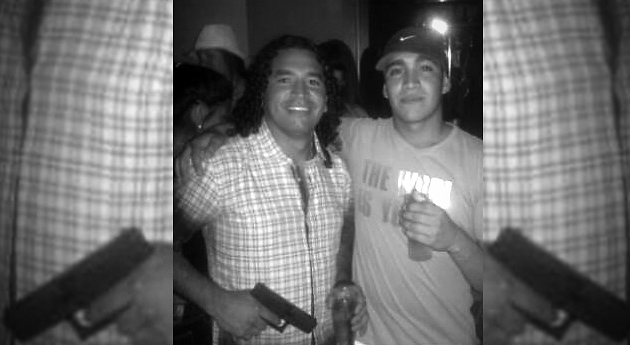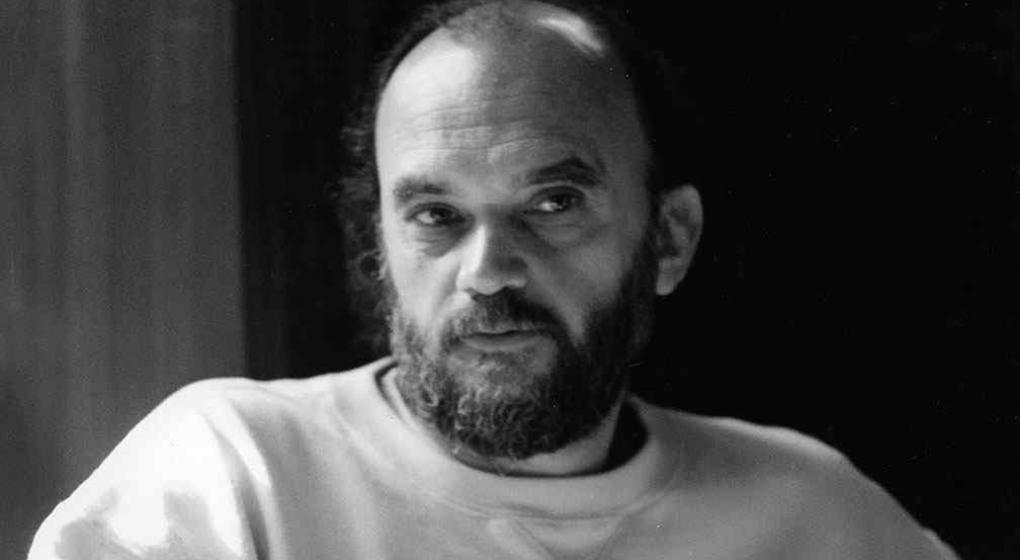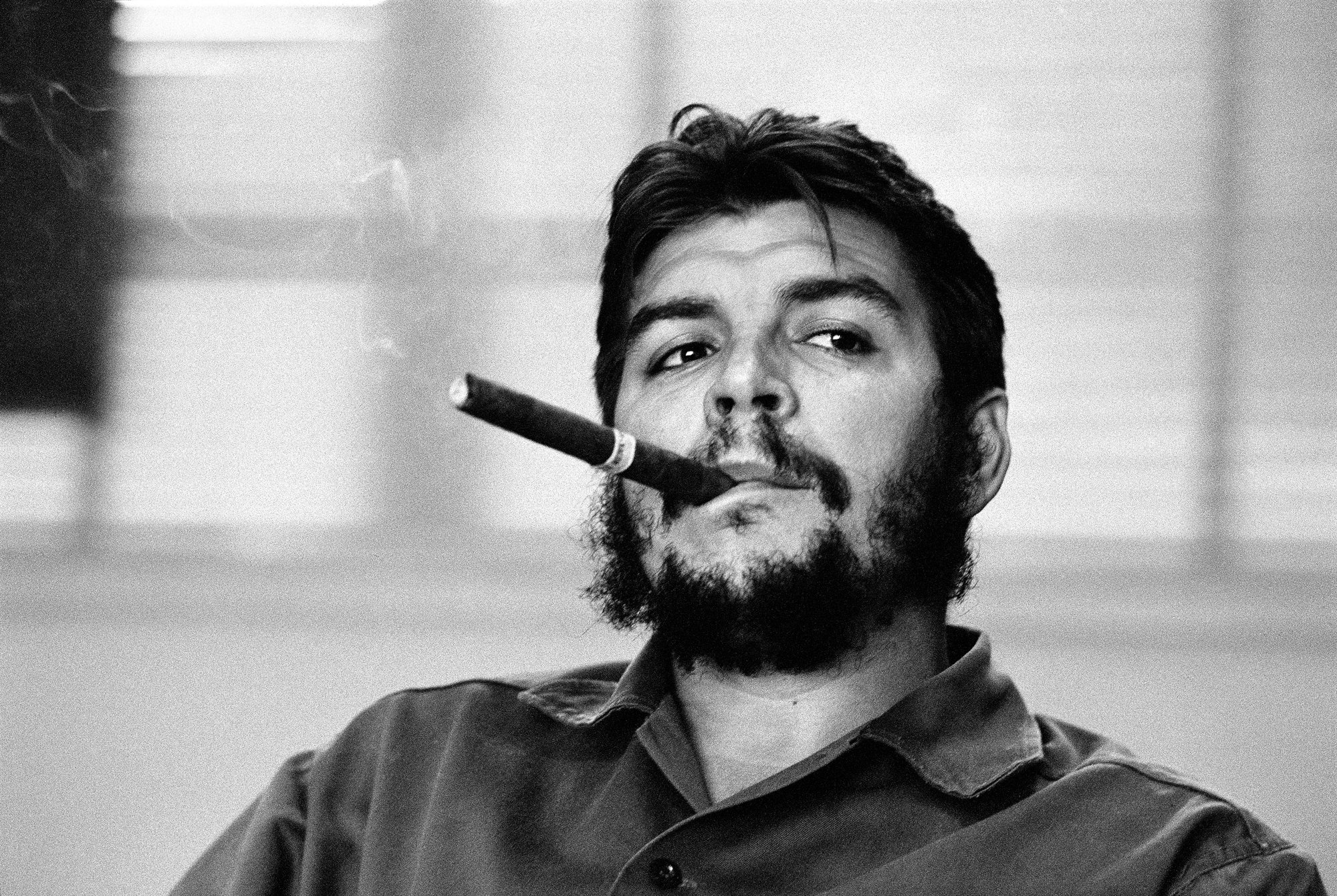Familiares y vecinos de Diego Gómez frente a la casa donde ocurrió el homicidio la tarde del jueves. Para ellos, el crimen no tiene nada que ver con el submundo de las drogas que habita el barrio.
Las calles del barrio La Tablada fueron escenario de una nueva historia de nombres que se entrecruzan con la vida y la muerte. Fue el jueves por la noche, cuando asesinaron de un balazo por la espalda a Diego Matías Gómez, de 18 años. Toti, como lo conocían en el barrio, había salido el pasado 30 de marzo del Instituto de Rehabilitación del Adolescente Rosario (Irar), donde estuvo preso como principal acusado en el homicidio de María Simona Benegas, una mujer acribillada a balazos el 30 de diciembre de 2008 en 24 de Septiembre y Necochea. Sin embargo, los allegados del pibe muerto, aseguraron ayer que salió libre por falta de pruebas y, que el crimen no tiene nada que ver con aquel hecho. Alguien le jugó una mala pasada por problemas personales y eso le costó la vida, aseguraron.
Respecto del asesino de Toti Gómez, los investigadores sostuvieron ayer que se trata de un pibe de 15 años llamado Brian, vecino de la víctima y reconocido en el barrio como La Base. Acerca del motivo del homicidio, en La Tablada todos apuntan a un mero problema de convivencia entre los muchachos. “Fue un problema entre pibes. El drama es que uno llevaba una pistola calibre 22 en la mano”, explicó sin demasiados rodeos una fuente allegada a la pesquisa.
Tierra de mortajas. “Ustedes preguntan mucho. Parecen de (la brigada de) Investigaciones. Aca las cosas son como son y punto. Y no hay que andar generando más quilombo porque los familiares saben qué es lo que tienen que hacer y acá hay que seguir viviendo”, dijo uno de los vecinos de Chacabuco al 4100, escenario del crimen. El hombre, con una simpleza digna de asombro y una frialdad preocupante para aquellos que creen que “vivir y morir es indiferente”, marcó así el punto final a una charla del cronista con dos primas de la víctima y su ex novia, todas adolescente menores de 15 años, en la vereda de la humilde casa celeste donde cayó mortalmente herido Toti Gómez.
La historia de Toti y las palabras de los vecinos sirven, al menos, para tratar de imaginarse cómo vive el día a día una parte de los adolescentes en La Tablada, un barrio ya estigmatizado por la violencia, la droga y la muerte.
A los 18 años, Diego estaba en conflicto con la ley penal. Su ingreso a ese sistema quedó registrado el 30 de enero de 2007 cuando tuvo su primera mancha prontuarial: una tentativa de robo. Hasta el momento, dijeron fuentes policiales, acumulaba 16 antecedentes y desde hacía nueve días había vuelto a la calle tras ser liberado del Irar en el marco de la investigación del homicidio de Benegas, causa a cargo del juzgado de Menores número 2.
Hasta que salió de atrás de las rejas, Toti estuvo de novio con Micaela, una piba de 15 años que ayer, junto con las dos primas de la víctima, se atribuía ser “la novia oficial” del muchacho asesinado. “La piba que estaba con mi primo —una muchachita de 13 años— era su novia desde hace sólo dos días. Y cuando lo mataron se tomó el palo (se fue)”, explicó una de las familiares de Diego.
En tanto, Micaela, contenida por sus amigas y sin derramar una lágrima, contó que había llegado a las 20.15 del jueves hasta la casa de Gómez para contarle que estaba embarazada de él, pero entonces se topó con la amarga noticia de que lo habían llevado moribundo al hospital Roque Sáenz Peña y que ahora deberá esperar sola la llegada del bebé.
El final. Los últimos días de su vida, Toti los vivió en la casa de su tía Graciela, junto a sus primas y su nueva compañera, una nena de 13 años. Su madre vive en barrio La Paloma, en Salvá al 6700, y su papá en Ayacucho al 6500, dijeron los familiares. En este último domicilio, contaron algunos conocidos de Toti, su cuerpo iba a ser velado ayer.
Pero fue en la vereda de tierra de una casa humilde, pintada de celeste, en Chacabuco al 4100, donde lo hirieron mortalmente. “Todo pasó a las 19.30 de ayer. Es seguro, porque estábamos mirando en la tele Niní —la comedía juvenil que se ve por Canal 5—. Escuchamos un sólo tiro. Cuando salimos vimos a Diego que sólo decía: «Me pegaron, fue Brian» y cayó al suelo. No le salía sangre de la herida”, recordó una de las primas.
Gómez recibió el balazo en el hemitórax izquierdo y sus familiares lo cargaron lo más rápido que pudieron en un taxi para llevarlo al hospital Roque Sáenz Peña. Sin embargo, su vida se apagó en el camino.
Costumbre. “Escuché un sólo disparo que sonó como un cuete. Un cliente entró y me dijo: «Cerrá todo que andan a los tiros». Cerré, pero no ví nada”, aportó una comerciante de la cuadra.
En tanto, la familia del pibe asesinado contó que Brian, quien caminaba con su novia al momento del hecho, llegó hasta la casa de la tía de Toti y lo sorprendió cuando estaba de espalda. En el lugar la policía secuestró una sola vaina servida de calibre 22. “La policía vino, nos preguntó varias cosas y sin embargo Brian todavía anda dando vueltas por el barrio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros?”, dijo indignada una de las primas de Toti Gómez apoyada por algunas mujeres de la cuadra.
El por qué de la agresión al adolescente tenía en el barrio varias hipótesis. La que más resonaba era que Brian baleó a Gómez porque tenía problemas con uno de sus amigos. “Acá te pueden dar un tiro porque sos amigo de alguien que ellos no quieren”, explicó una vecina. También desmintieron que tanto Brian como Gómez hubieran compartido un tiempo de detención en el Irar.
Brian vive junto a su madre a dos cuadras de la casa donde cayó herido Gómez. Lo que sí quedó claro es que todos separaron esta muerte con cualquier problema en el submundo de la venta de drogas en el barrio, un tema que ya se cobró varias vidas en la zona sur de la ciudad. El crimen de Gómez es investigado por la comisaría 16ª y la sección Homicidios de la policía rosarina.
Por Leo Graciarena / La Capital