CXL.I.- CARNAVALES DE MI BARRIO
Para M. L. P.: Mi Amor, acuérdese de mí cuando me olvide,
donde quiera que esté iré a buscarla.-
La preparación de una tristeza
necesita de algunas alegrías. Ciertos modestos apegos cotidianos recién
encuentran su verdadero y trágico sentido cuando nos vemos privados de ellos.
Algo así ha sucedido con los célebres carnavales de mi barrio.
Todos conocemos la historia. Tal vez
en una época nuestros festejos eran como los de cualquier barrio de la ciudad o
de otras ciudades: unas murgas, unas comparsas, un premio cualquiera, algunos
bailes. Hasta que llegó el intendente Don Luis Cándido. Con un genio que el
revisionismo se empeña en negar, captó que el progreso de la ciudad pasaba por
los barrios y que éstos necesitaban de algunas obsesiones comunes. Otros
hubieran preferido una fábrica de elaboraciones derivadas de los lácteos,
producciones electromecánicas y metalmecánicas, agregar mayor actividad ferroportuaria
a la existente que nos había transformado en el “Granero del Mundo” o terminales
automotrices. De hecho, la ciudad y cada barrio de la populosa urbe tuvo un
desarrollo sostenido impresionante, pero Don Luis Cándido también eligió el
carnaval.
Los historiadores locales siguen el
clásico procedimiento de buscar señales premonitorias en la remota niñez del
héroe.
Según parece, al pequeño Luis Termini,
el Toronja Termini, le gustaba disfrazarse. Anda por ahí una foto de 1960 donde
puede verse a un niño coloreado a mano, con bigotes de corcho quemado, antifaz
de charol y bombachón combinado en escarlata y amarillo.
Aún se discute qué clase de disfraz
era aquél. Los menos rigurosos apuestan por Robín Hood o el Zorro. La crítica
actual niega el carácter fatalmente alusivo de todo disfraz y sostiene que puede
uno disfrazarse sin saber de qué. El eximio e ignoto escritor de Refinería habitante
de Arroyito, Dionisio Martínez, en el libro Carnavales en los Barrios, que
escribe bajo el seudónimo de Don Inocencio, ha dicho: “… las jóvenes mascaritas no tienen la obligación de buscar que su
indumentaria las haga parecerse a un personaje determinado. Basta conque una
otredad se haga evidente al resto de los vecinos…”
En 1960, Don Luis Cándido duplicó el
número de jornadas carnavalescas para toda la ciudad. En 1961, estableció el
disfraz obligatorio para esas jornadas en numerosos clubes de barrio que
organizaban grandes bailes.
La sociedad rígida de aquel entonces
lo criticó y combatió. Sus propios familiares, miembros de la Liga de la
Decencia, se plantaron firmes y belicosos ante la máxima autoridad municipal y
resolvieron pasearse sin careta por todos los corsos oficiales y grandes bailes
organizados en clubes de barrio. De hecho y no cabía duda alguna que
estratégicamente era el más adecuado, en el que establecieron su base de campaña,
fue el Club Refinería. El intendente atacó el problema con maestría: concedió a
la presidente de la Liga de la Decencia el premio a la mejor máscara.
Al principio la rígida mujer se resistió y no había forma de colgarle la
medalla. Finalmente, la insistencia de un Tarzán prácticamente desnudo, con la
sola portación de una sunga como vestimenta, la convenció y -según cuentan- ya estaba bien alto el sol cuando la bajaron
del último carro y la llevaron a dormir. Cabe acotar, que, esa misma mañana de
domingo, no estuvo presente en ninguna de las misas matutinas ni de la
vespertina, tal su inveterada costumbre de asistente diaria.
En los años siguientes, el carnaval
fue creciendo. Los visitantes de otros barrios dejaban altos ingresos a los
comerciantes de la zona y al propio Club Refinería. Buena parte de los vecinos
pasaba el año preparándose para aquellas jornadas.
 |
| Club Refinería |
Gerardo Manfredi, el Pilo Manfredi, me
contó que una de aquellas noches conoció a su esposa, Esther, mientras ambos
cantaban a voz en cuello la canción ésa de: “Santa
Marta, Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía…”.
Todo el esfuerzo económico del barrio
y de la populosa zona de sus arrabales aledaños se dirigió a la producción
carnavalesca. Se instalaron fábricas de pitos, matracas, papel picado
multicolor y brillante, serpentinas, cornetas, pomos perfumados, polvos de
pica-pica, antifaces, caretas, disfraces y otros innumerables productos festivos.
Para sostener la actividad empresaria Don Luis Cándido instauró, el 20 de junio
de 1961, el Carnaval Perpetuo en Refinería y Arroyito.
El turista de fines de semanas largos
podía elegir a su antojo las fechas de sus saturnales personales. Vinieron
miles de polacos, griegos, franceses, anglosajones, italianos, suecos o quizás
noruegos, yonis para la jerga
portuaria, en los buques mercantes que recalaban en el fantástico puerto para
llenar sus bodegas con cereales y oleaginosas. Casi todos se quedaron entre
nosotros y formaron nuevas familias. Los barcos se iban con el capitán y
algunos pocos tripulantes veteranos. Pero, hay que admitir que casi toda la
información demográfica de esa época presenta una molesta ambigüedad, a causa
del disfraz forzoso. La tendencia a la impostura, que es propia de los
enmascarados, distorsionaba las declaraciones ante los funcionarios del
registro civil, quienes, por su parte, también estaban disfrazados.
Yo era un pibe y no alcanzaba a
comprender enteramente lo que sucedía. Creía, ingenuamente, que toda risa venía
precedida de un antecedente. Las carcajadas repentinas me resultaban entre
arcanas y misteriosas.
El barrio y sus aledaños prosperó en
aquellos tiempos. Sin embargo los fondos públicos se dilapidaron en jocosas
construcciones y carteles chuscos. En el acceso a la calle Angosta, enfrente
del Club Refinería, un enorme payaso de utilería abría sus piernas como el
Coloso de Rodas, y se agachaba sobre Monteagudo. En Iriondo, de cara a la misma
seccional policial, una fuente mecánica arrojaba papel picado multicolor las
veinticuatro horas del día. Los presos alojados en el penal trasero de la
seccional discutían fieramente de acuerdo a sus preferencias de combinaciones
al cargar las proporciones del desmenuzado en sus distintos colores. El
presupuesto de guirnaldas y luces de colores que engalanaban fastuosamente el
parque Alem, la avenida Alberdi, el túnel Celedonio Escalada, el boulevard
Avellaneda, los portentosos silos y los muelles de las unidades portuarias, las
fenomenales instalaciones de la Refinería y las de la planta potabilizadora de
agua de Obras Sanitarias, incluso el Oratorio Nuestra Señora de Las Flores, los
templos San Juan Evangelista y Nuestra Señora del Perpetuo Socorro era
multimillonario.
Una voz se alzó en áspero tono
disidente. El director de la Escuela Nacional de Educación Técnica Nº 10, la
ENET Nº 10, de calle Vélez Sarsfield entre Echeverría y Santa María de Oro, don
Reyes Lascano, se atrevió a denunciar que aquella fiesta escandalosa hacía
prever un futuro de resaca y arrepentimiento. El barrio entero pudo escucharlo
en la gélida celebración del 9 de julio, altivo el gesto, inexorable su prosa,
austero y grave aun con su obligatorio disfraz de cocoliche.
Unos pocos tuvieron el coraje de
aprobar sus argumentos y pagaron su audacia con la condena social y la muerte
civil. La sociedad murguera de Refinería les dio la espalda y casi todos ellos
tuvieron que exiliarse a los barrios del lejano oeste, más allá de la avenida
de Circunvalación. Mi padre se mantuvo en sus trece y se quedó, pero poco más
tarde siguió el mismo camino hacia el exilio que habían iniciado esos valientes
y nos mudamos a barrio La República. Y aunque no nos atrevíamos a comentarlo en
voz alta, extrañábamos Refinería. Nos adaptábamos a la grave solemnidad de un
barrio metropolitano, pero de entrecasa usábamos caretas.
Yo estaba especialmente perturbado. Mi
novia Mirtha Lucía había quedado allá, en Refinería. Y aunque habíamos roto
nuestras promesas nos hablábamos por teléfono y escribíamos cada tanto. Ella
fue la primera en mencionar el aburrimiento. Aún guardo su carta reveladora: “… la oscuridad, querido mío, es
indispensable a los faroles. Mi alma anhela unos terciopelos de tedio, para
resaltar las esmeraldas de la gracia mundana. Nuestra sociedad barrial ha desdeñado
la potencia del intervalo. Para decírtelo de una vez: estoy podrida de tanto
carnaval”.
Algunos dicen que don Luis Cándido no
fue capaz de advertir que el veneno del aburrimiento contamina las francachelas
demasiado extensas. Yo creo que él fue el primero en aburrirse y también el
primero en reaccionar. Pero, sus decisiones fueron las menos convenientes para
un barrio tan cosmopolita: fingió y obligó a fingir unos entusiasmos que ya se
habían ido. Los turistas y los yonis
no se engañaron. Los japoneses notaron que un cierto manierismo asomaba en las
murgas y que las canciones empezaban a mirarse a si mismas, a comentar su
propia gloria y prosapia, como sucede con todos los géneros en decadencia.
El Director de la ENET Nº 10 denunció
a unos comerciantes inescrupulosos por la venta de papel picado que recogían
del suelo. Sus palabras fueron célebres: “…
hace años y años que tiramos el mismo papel picado”.
Mis vínculos con el barrio y sus
aledaños se fueron debilitando. Mirtha Lucía dejó de escribirme. Por suerte el
rechazo de otras mujeres me entretuvo en dolores distintos y así me olvidé de
ella.
El siguiente “golpe” cívico militar o
el subsiguiente -no recuerdo bien porque
por entonces a cada rato había un golpe cívico militar contra el orden constitucional
legítimamente establecido- y la muerte
del intendente don Luis Cándido, convirtió definitivamente el carnaval de
Refinería en una causa irrenunciable, en una bandera, en un motivo de orgullo
barrial, en una superstición. Es cierto que ya no daban ganancias, que los
extranjeros no aparecían y los yonis
casi no se asomaban de sus barcos amarrados a los muelles del estupendo puerto.
A decir verdad, el corso era fuertemente subsidiado por el tesoro municipal.
Pero, las nuevas generaciones lo consideraban una herencia cultural y
sacralizaban cualquier estupidez del pasado. El propio director de la ENET Nº
10, desde su venerable ancianidad, promovió la creación del Museo del Carnaval,
un discreto edificio municipal en el que se exhibían fotografías, caretas,
pomos, muestras de serpentinas, bolsitas de papel picado y recortes periodísticos.
Vinieron años de grandes dificultades
económicas. Las fábricas de cotillón cerraron sus puertas. Algunos vecinos
regresaron a sus tareas portuarias, más precisamente al contrabando, y muchos
se contentaron con la paga mensual segura como empleados del ferrocarril. Me
casé con una chica de Transilvania y allí en ese país tan lejano me instalé
durante mucho tiempo.
El año pasado, después de un divorcio
repentino, nada grave pero suficiente, incomprensión por el idioma y
consecuentemente incompatibilidad de carácter, regresé a Rosario a habitar en
barrio Martin. Viví largos meses como un solterón. Cuando llegó el carnaval,
este carnaval del 2012, se me ocurrió la idea de volver a Refinería y disfrutar
de sus célebres festejos.
Tomé el ómnibus y llegué cerca de las
nueve y media de la noche. Sin hacer ninguna escala, fui trotando hasta el
lugar de reunión y arranque para el desfile de las murgas en el pasaje Arenales
al fondo. Para no desentonar, me puse una modesta careta de gato que encontré
tirada. Del lugar no hallé nada. Todo había sido arrasado y en esa zona de la
barriada se levantaban inconmensurables edificios de alta gama totalmente enrejados
a buena distancia de los mismos y en todo su perímetro. Más allá de las rejas,
amplias avenidas con un tránsito infernal. Comencé a desandar mi camino por la
parte del pasaje Arenales que queda y desemboca en Iriondo, que ahora es
llamada Ingeniero Thedy. Mientras me acercaba, oía por los altavoces una
canción tropical: “… el camaleón, nena,
el camaleón, cambia de colores según la ocasión,… tu corazón, nena, tu corazón,
cambia de colores como el camaleón…” Por fin, yendo por Vértiz desemboqué
en Monteagudo. No había casi nadie. Las filas de luces mostraban una mayoría de
lámparas quemadas. Las guirnaldas desvencijadas se descolgaban hasta el piso.
Un vientito melancólico que venía desde el río levantaba remolinos de antiguo
papel picado y sucias tiras de serpentinas enredadas. Caminé, o tal vez corrí,
dos o tres cuadras, yendo y viniendo. Una mascarita se me acercó dando saltos.
“¿Que
hacés? ¿Me conocés? Adiós, adiós, adiós…”.
Los que nos criamos, crecimos y
formamos en el barrio nos reconocemos aún bajo las más espesas máscaras. Enseguida
supe que ella era Mirtha Lucía. Nos miramos en silencio.
“¡Alegría,
alegría!”, gritó
el mismo locutor desde lo altoparlantes
“¡Qué siga la diversión y el frenesí, no pararse, no pararse…!”
Mirtha Lucía me arrojó un puñadito de
papel picado.
“Creí
que estabas harta del corso”,
le dije.
“Ahora
me gusta”.
“Hay
poca gente”.
“No
hay nadie”, dijo
ella. Me tiró otro poco de papel picado y agregó: “Yo te quise…”
“¡Que
no decaiga este jolgorio y esta algarabía! ¡Viva la alegría!”, suplicó el locutor.
“Nunca
entendí el carnaval”,
dije yo, mientras le tomaba la mano. Ella se soltó.
“Pues
te ha llegado el momento de entenderlo… a cierta edad nada es venturoso. El
carnaval es la juventud. No hay otro secreto”, me mojó con un pomo de agua
perfumada y se alejó con paso de murga contoneando sus curvas bastante excedidas
en medidas y en peso.
Yo empecé a caminar por Vélez
Sarsfield hacia el boulevard Avellaneda, hacia la avenida Alberdi para tomar el
ómnibus de regreso. Tiré la careta de gato en un portal. Todavía se oía al
locutor: “¡Que nunca muera esta fiesta,
este entusiasmo, esta alegría… esta felicidad!...”.
Chalo Lagrange
Verano, febrero 22 de 2012.-







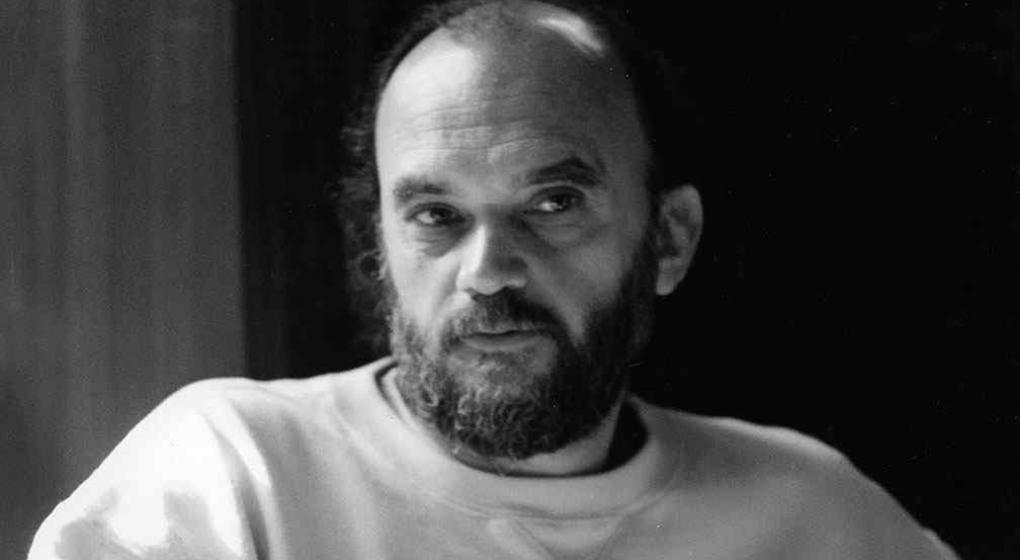









0 comentarios:
Publicar un comentario
Todo lo que puedas aportar para mejorar este Blog será bienvenido. Opiniones, Historias, Fotos, etc. Puedes hacerlo también a mi e-mail: charlesfrancis1953@hotmail.com
Por todo; Gracias.-
Carlos